
Emel Rodríguez da pasos firmes mientras camina por su reserva forestal en Hojancha. La conoce tanto que incluso recorrería sus senderos a ojos cerrados. Él mismo ha sembrado cada planta, cada árbol, y ha abierto cada camino de la reserva.
Nadie creería que el área repleta de árboles y plantas en esta montaña, ubicada al sur del cantón más próspero de Guanacaste, fue en 1984 un bosque deforestado.
El papá de Emel era un campesino que, como la mayoría en el cantón, migró a Hojancha a inicios de 1900 desde la zona de occidente de Alajuela, porque se enteró que aquí vendían la tierra a bajo costo. Los bosques de Hojancha parecían una tierra prometida ideal para trasladar las prácticas de ganadería y agricultura que desarrollaban en el Valle Central.
Una vez aquí, y por algunos años, las familias tuvieron tranquilidad.
La ganadería se convirtió en la actividad económica predilecta del pueblo, tanto que pasaron de tener 11.236 cabezas de ganado en 1935 a 101.421 en 1963, según un informe de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Los ganaderos, como el papá de Emel, estaban convirtiendo los bosques en potreros con tal de vivir del ganado. Pero algo andaba mal: en 1976 solo el 2% del área total de Hojancha se conservaba como reserva forestal, según el mismo informe de la FAO.
Eso trajo una consecuencia más: la cuenca del Río Nosara, que abastecía el acueducto del pueblo, se secó por la falta de vegetación en sus cercanías.
“Aquí empieza el pedacito de bosque natural que nunca se cortó”, dice Emel al llegar a un punto específico de su reserva privada de ocho hectáreas a la que bautizó como El Toledo. Dice él que su mamá regañaba a su papá y a quienes trabajaban con él porque chapeaban los bordes de las quebradas.
Posiblemente fueron los pleitos de mi ‘mama’ por el respeto a estas orillas, que este pedacito sobrevivió”, sospecha. “Como que ella sabía que íbamos a tener crisis a futuro”.
Al mismo tiempo que sucedían la sequía y la pérdida de los bosques, una disminución en los precios de la ganadería desbalanceó la economía de la población. El pueblo había tocado fondo. La gente empezó a emigrar hacia otras zonas y Hojancha perdió el 57% de sus habitantes, según la FAO.
*****
En 1992, dos amigos se toparon a la salida de una misa de domingo y hablaron frente a la iglesia. Uno era Delfín Méndez, que tenía un negocio de venta de electrodomésticos en el puro corazón de Hojancha. El otro, Asdrúbal Campos, trabajaba con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Tenían un problema en común, el mismo de todo el pueblo: durante tres veranos seguidos hubo una total escasez de agua, de los tubos salía un líquido achocolatado y, por temporadas, los cisternas del AyA eran los que abastecían a los habitantes con baldes de agua. Fue la cúspide de la crisis.
Afuera del templo de Hojancha, Delfín y Asdrúbal conversaron de la única opción que los salvaría: reforestar las fincas aledañas a la cuenca del Río Nosara. El problema era que las tierras estaban en manos de ganaderos.
La tarde de ese día, Delfín recibió en su casa a su hermano Danilo, a Asdrúbal y a dos amigos más, y juntos plantearon una estrategia.
Busquemos 900 personas que compren una hectárea de terreno y vamos formando la reserva forestal”, les dijo Delfín. “Para comenzar, yo compro una hectárea [valorada en ¢35.000] y ustedes compran una cada uno”.
Cada uno dio ¢1.000 y al final de esa reunión tenían en total ¢5.000. El siguiente paso era convencer al pueblo de que se uniera a la recolección de fondos. La idea era la misma: que cada familia donara ¢1.000 mensuales hasta completar la compra de una hectárea.
Al día siguiente visitaron a un par de hermanos que tenían una finca de 12 hectáreas y les propusieron comprar la propiedad a pagos. Hasta que la pagaran por completo podrían utilizarla para reforestar.

Hace casi 30 años, Delfín Méndez, Asdrúbal Campos y Danilo Méndez (de izquierda a derecha) idearon cómo reforestarían las montañas de Hojancha. Hoy, en la reserva Monte Alto se pueden hospedar los turistas y los estudiantes que vengan a hacer investigación al bosque. Créditos: César Arroyo Castro.Foto: César Arroyo Castro
Mientras tanto, los hermanos continuaron con su ganadería y agricultura, e hicieron un trato: si en algún momento el proyecto fracasaba, las hectáreas que hayan podido comprar se convertirían en bosque. “Aunque fuera una hectárea de reforestación teníamos que lograr”, consideraba Delfín.
El pueblo dio un sí a la propuesta. La familia de Emel Rodríguez fue una de esas.
Un polaco, de esos que venden a pagos y pasan por las casas cada semana, fue el encargado de comenzar a recolectar la plata. Paralelamente, Delfín, Asdrúbal y los otros de la reunión empezaron a visitar comercios, instituciones gubernamentales, el centro agrícola cantonal, la cooperativa local de café Coopepilangosta, el municipio del cantón y el Colegio Agropecuario.
Al mismo tiempo, en los centros educativos se implementaron clases de educación ambiental. “Los niños de la escuela echaban plata en un tarrito todos los días”, dice Emel, y lo mismo el colegio y los negocios.
En tres meses pudieron comprar la finca de 12 hectáreas ubicada en el punto más alto del cantón, donde hoy está el mirador de Monte Alto.
Ese mismo año formalizaron la Fundación Monte Alto, que bajo esa figura les permitiría recibir donaciones, incluso de instituciones estatales. El municipio solicitó al gobierno declarar las tierras cercanas a la cuenca como zona protectora. Con esa categoría, el Estado y el pueblo protegerían el agua y el bosque.
La mayoría de propietarios privados también comenzaron a dejar, por sí solos, que el bosque creciera. Emel, por ejemplo, empezó a replicar las prácticas en su propia reserva, cercana a la de Monte Alto.
Con el tiempo, la gente vio el cambio en el cauce del río, la escasez de agua se iba quedando en el pasado. Vieron que con el bosque no solo recuperaban el agua sino que también era una oportunidad de empleo, de atracción de inversiones y de fomento del turismo.
*****
Unos 26 años después de aquella conversación a la salida de la misa, Danilo, Delfín y Asdrúbal contemplan los árboles altos que rodean el río Nosara y lo que han logrado construir para sus proyectos de ecoturismo.

Emel utilizó 54 árboles, que él mismo sembró en 1984, para remodelar y ampliar su casa. Foto: César Arroyo Castro.
Sentados en el comedor de la Reserva Monte Alto, Danilo dice que ese día sus compañeros salieron “iluminados”. Todos se ríen.
Hoy, la zona protectora Monte Alto tiene 924 hectáreas, de las que 275 pertenecen a la fundación.
En la oficina de la reserva —que existe gracias al apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac)— tienen guardados cinco premios nacionales y extranjeros. Todos reconocen la hazaña de recuperación de los bosques.
La zona protectora Monte Alto se ubica a seis kilómetros del centro de Hojancha
La tarea no ha terminado ni terminará nunca. A inicios de este año, junto a la Fundación alemana Trópica Verde, compraron siete hectáreas; tres de ellas son pastizal que convertirán en bosque.
Estamos haciendo un vivero y ahora que empiezan las lluvias en mayo y junio vamos a sembrar las tres hectáreas”, cuenta Miguel Méndez, administrador de la Reserva. Seguirán comprando lo que puedan pero su principal objetivo es cuidar lo que ya tienen.
Más abajo, en la Reserva El Toledo, Emel camina los senderos de su tierra y de vez en cuando se topa áreas que aún no tienen árboles crecidos, pero que en algún momento, cuenta él, van a llegar a ser bosque.
“Esto va a ser como el Edén, porque también pienso sembrar árboles frutales”, dice esperanzado de que en su casa disfruten algún día de la cosecha, como hace algunos años él aprovechó la madera de los árboles que sembró tres décadas atrás. Con ella, amplió su casa, y construyó sillas y mesas de teca y cenízaro.
“Esta es mi chochera”, dice mientras se sienta en unas banquitas elaboradas con su propia madera. “No ve qué árbol y qué bejuco, qué cosa más linda. Yo casi que le doy besos”, dice, mientras mira a través de sus lentes el bosque de un pueblo que una vez tocó fondo.
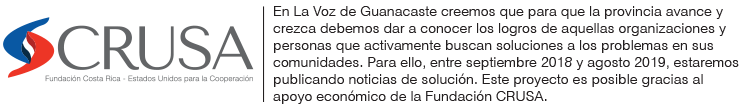






Comentarios